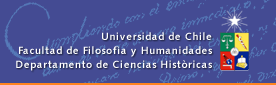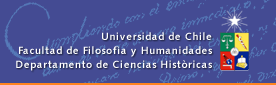|
Quizás el deseo de poder es uno de los resortes más comunes detrás de todos los eventos históricos, y en Nueva España la lucha por el poder entre los hombres de Dios fue multifacética y complejísima. Esta lucha envolvió a órdenes contra órdenes, órdenes contra el episcopado y la Corona, y criollos contra gachupines dentro de cada orden. Dado el amplio espectro de comportamientos me concretaré en ilustrar dos formas de estas apasionadas luchas por el poder: la de los regulares y la iglesia secular, y más brevemente, la de los peninsulares o gachupines y los criollos por el control de las elecciones dentro de cada claustro.
Cuando las órdenes mendicantes llegaron a Nueva España en las décadas de 1520 y 1530, la tarea evangelizadora les fue asignada por una excepcional decisión papal. En Europa las órdenes no estaban a cargo de esta tarea, pero el nuevo mundo parecía ofrecer una ocasión sui generis para renovar las premisas de la primitiva cristiandad, cuya memoria era ya bastante remota. Además, parecía que el fin del tiempo y la llegada del reino de Dios estaban quizás más cercanos de lo que se esperaba y había que acelerar la incorporación de esas almas antes del juicio final. Aunque esta visión no era la de todos los cristianos, ni tampoco la de aquellos que pasaron al nuevo mundo, el final de la reconquista de la península de los musulmanes significó para muchos de sus habitantes la decisión de Dios de hablar a la humanidad con la voz del Catolicismo. Un proceso de conversión obligatoria de los musulmanes que quedaron en la península estaba ocurriendo dentro de España y la apertura de los nuevos territorios no podía indicar otra cosa que la voluntad del creador.
Carlos V envió un grupo de hombres inspirados por una visión casi utópica de su destino a cristianizar a los indígenas de Nueva España, donde se ensayaría un proceso después repetido en otros lugares del continente. Pero cuando Felipe II ascendió al trono en 1556 sus objetivos eran los de restablecer el modelo españolen el cual la Corona y la iglesia episcopal serían los principales entes de gobierno en el imperio. Nombró obispos y arzobispos con amplias facultades y jurisdicciones para que establecieran la supremacía de la iglesia secular sobre las órdenes. Para 1580, después de 30 años de monopolio virtual del proceso de evangelización por los regulares, la hegemonía de éstos comenzó a desmoronarse lentamente. Este proceso no terminaría sino hasta mediados del siglo XVIII y aún entonces, los regulares siguieron conservando su autoridad en las zonas lejanas y poco pobladas del imperio. La fecha decisiva para la terminación de la hegemonía regular fue 1749, año en que Femando VI autorizó a los obispos y arzobispos a tomar posesión de todas las parroquias gobernadas por los regulares y transferirlas ipso facto al clero secular.
Así, entre 1580 y 1749, el clero secular y las órdenes mendicantes mantuvieron una lucha por el poder que implicaba el control de los cuerpos y las almas de los indígenas. Esta lucha estuvo caracterizada por toda clase de actividades de dudosa ejemplaridad religiosa en las cuales estos hombres se enfrentaron unos a otros con una animosidad inusitada, pero que yo caracterizo como una forma de expresar “su masculinidad.” La Corona misma era partidaria en esta lucha porque también el rey estaba empeñado en rescatar su propia autoridad y patronato real sobre las actividades de la iglesia, independiente de que rama de la iglesia se tratara. Sin embargo la Corona no llegó a expresar este deseo de recobrar su autoridad claramente sino hasta las últimas décadas del siglo XVII y aun más, durante el siglo XVIII.
Uno de los episodios más prolongados y aún pintorescos de este conflicto entre la autoridad episcopal y las órdenes fue el creado por el obispo de Puebla, Juan de Palafox y Mendoza con la Compañía de Jesús. Mas por no haber incluido a los jesuitas dentro de mí estudio, me eximo de analizarla. Pero Palafox que fue, brevemente, virrey de Nueva España en 1642 durante su tenencia obispal también involucró a los franciscanos en su deseo de reducir la autoridad de los regulares[30]. En 1640 Palafox sacó a los franciscanos de 34 doctrinas, dejándoles sólo siete que, de acuerdo con las alegaciones de la orden, estaban en las áreas más pobres del obispado. Los agustinos y dominicos también perdieron doctrinas, pero en menor número. El objetivo palafoxiano fue el de reducir el poder de los franciscanos, que habían ocupado el área de Puebla desde 1603[31]. En 1641 la orden franciscana comenzó una litigación jurídica contra el obispo, contando con el apoyo de la Audiencia. Se trataba de una lucha entre hombres que tomó ribetes muy personales. Una vez que fueron expulsados de sus doctrinas, los franciscanos enviaron sus representantes a la corte con lo que la iglesia episcopal dio en llamar cuentos “siniestros y fingidas dudas”[32]. El sucesor de Palafox, el obispo Diego Osorio y Escobar, se empeñó en demostrar la pobre administración de almas y fondos de la orden, y envió visitadores para comprobar irrefutablemente ambos cargos y la decadencia moral de la orden. El abuso de los tributos que imponían a los indígenas por ofrecer sus servicios espirituales fue un punto álgido en la investigación. También acusó a los regulares de no hablar las lenguas regionales y, por ende, no poder evangelizar adecuadamente. Este asunto de las lenguas indígenas fue uno de los argumentos que las iglesias metropolitanas continuaron usando en su lucha contra los regulares hasta el final de la contienda secularizante, ya que la comprensión de los sacramentos era esencial para la salvación de sus almas.
En 1659 la Corona ordenó al obispo de Puebla que visitara a los franciscanos y los examinara en lenguas. Como todos los franciscanos, excepto uno, se resistieron a obedecer la orden real, el obispo procedió a expulsarlos de sus parroquias y reemplazarlos con clérigos seculares. El obispo también colectó una serie de testimonios en las doctrinas de indios, en las cuales tanto indígenas como españoles testificaban sobre la “rapacidad” de los franciscanos en extorsionar servicios y tributos de sus doctrinas. Los franciscanos fueron acusados de mantener obrajes en sus conventos, todos a cargo de mano de obra indígena. Los frailes ni siquiera usaban sus hábitos: usaban ropa secular, se desplazaban a caballo y algunos mantenían relaciones con mujeres públicamente. Sabiendo lo que sabemos sobre frailes y sus fragilidades el obispo no puede haber sido sorprendido por esta información. En su informe al rey, el obispo también envió noticias sobre las transgresiones morales de dominicos y agustinos. Entre estos últimos se destaca la historia de uno que había encerrado a una joven india en su casa, de la cual ella se escapó por una ventana. Enfurecido, el fraile llamó a la madre a la iglesia, donde le propinó una paliza. Las dos mujeres se fugaron del pueblo[33]. No hay que fiarse de que todos los cargos fueran ciertos, pues en estas contiendas se buscaban testigos favorables, y es precisamente este proceso el que vicia la presunción de vidas perfectas de los hombres de Dios.
La larga lista de cargos y contra-cargos y las declaraciones de los testigos nos hablan de una complejísima historia de rivalidades entre seculares y regulares que se puede ampliar ad infinitum si incluyéramos otras provincias eclesiásticas. El concepto que formó la base de este enfrentamiento entre obispos y regulares fue el de “desacato” a la autoridad episcopal, base de la lucha por el poder bajo la pretensión del orden social y beneficencia para los indios. El obispo Osorio argüía que los franciscanos estaban en desacato de la autoridad real, del Concilio de Trento, de su propia orden y de su autoridad. Esta letanía de jerarquías legitimaba su postura. Entre estos hombres de Dios, era esencial que cada quien y cada grupo comprendiera cuáles eran las fuentes de su poder y delante de quién debían inclinar la cerviz. El mantenimiento de la jerarquía era la forma más eficaz y directa de establecer su propia identidad contra otras fuentes rivales de autoridad. Esta argumentación los consumía en una búsqueda de los medios de cómo establecer y asegurar su sentido del honor personal y corporativo, y los disponía a luchar para restañar las heridas en sus propios “egos” y crear otras en los de sus “enemigos”.
El guante lanzado por el obispo de Puebla necesitaba una respuesta. En 1666 el Comisario General de la orden franciscana, Fray Hernando de la Rúa, llegó a la Nueva España, poseído de una rígida actitud peninsular de que la situación de su orden necesitaba ser corregida. Estaba dispuesto a entablar una lucha contra el obispo Osorio. Reabrió el caso reclamando las doctrinas confiscadas y siguiendo la iniciativa de su cabeza, los franciscanos se reapropiaron de un coro de indígenas usando el muy masculino proceder de una batalla a puñetazos en la villa de Topoyanco. Este tipo de incidentes --el uso de la fuerza de manos-- fue bastante común en la resolución de problemas dentro de los conventos de frailes, incidentes que no podemos pormenorizar aquí, pero que fueron parte de la cultura de resolución de conflictos, parte, a su vez, de la expresión de masculinidad en esos tiempos[34]. La confrontación de La Rúa con el obispo de Puebla se extendió al arzobispo de México y el obispo de Nueva Vizcaya, en todos los casos instigando a los franciscanos a desobedecer cualquier orden episcopal que los desposeyera de sus doctrinas, y apoyando a los dominicos y agustinos en causas similares[35].
En estos conflictos la Corona favorecía al arzobispo y las autoridades seculares tratando de fortalecer sus derechos de patronazgo, mientras que el virrey y las autoridades locales debilitaban la política real favoreciendo a las órdenes. Por ejemplo, después de la orden de expulsión de los franciscanos dada por Palafox, los mismos retuvieron muchos de sus edificios por el apoyo ofrecido por los virreyes Duque de Escalona y Conde de Salvatierra. Y así la historia se alargó por décadas. Hubo intermedios de mutuo entendimiento y cooperación, como la cesión voluntaria de las doctrinas dominicas en el istmo de Tehuantepec en 1712[36]. Otras veces la autoridad episcopal evadió fricciones, como cuando el arzobispo José Lanciego y Eguilaz (1717-1728) decidió que los frailes podrían permanecer en sus doctrinas en el arzobispado porque los clérigos seculares no llenaban sus requerimientos en cuanto a eficiencia en la administración de las parroquias indias. Notó que aunque los indios podían hablar el castellano, preferían confesarse y hablar a “sus superiores” en su propia lengua, y que los frailes manejaban las lenguas mejor que los seculares[37].
Así, la transferencia final fue demorada hasta mediados del siglo XVIII, cuando la monarquía borbónica, alentada por sus ministros, decidió reiniciar el proceso de crear una iglesia aliada y al servicio de sus intereses, respetando la independencia de la autoridad espiritual de los ministros de Dios. La confrontación que comenzó en el siglo XVI terminó oficialmente con la aprobación de las cédulas de 1749 y 1753, que establecían que todas las parroquias a cargo de los regulares pasaran a manos de clérigos seculares. Esta orden fue llevada a cabo vigorosamente, con una pujanza atlética y viril por parte de las autoridades seculares y con la colaboración entusiasta de obispos y arzobispos. Esta orden fue el ensayo de otro acto de aserción de autoridad y poder: la expulsión de los jesuitas en 1767. El arzobispo de México en 1749, Manuel Rubio y Salinas, no se tomó el trabajo de notificar con anticipación a los mendicantes aún en posesión de sus doctrinas. Simplemente envió pelotones de soldados para tomar iglesias y conventos bajo órdenes estrictas de que los frailes abandonaran los edificios en 24 horas, llevando consigo sólo sus posesiones personales, y dejando intactos todo el menaje de las iglesias y claustros, que servirían, de entonces en adelante, a sus futuros ocupantes: el clero secular.
Las órdenes elevaron voces angustiadas, pero, dado el carácter terminante de la orden real, la resistencia fue mínima. Apelaron al virrey Guemez de Orcasitas, Conde de Revillagigedo, un hombre poco amistoso y convencido de la equidad de la corona. También enviaron cartas al Consejo de Indias y a Fernando VI, urgiéndolos a comprender la magnitud del desastre que podía implicar una secularización tan rápida. Faltarían las confesiones para los indios por la ineptitud lingüística de los nuevos pastores. Además, la calamidad sería personal. ¿A dónde irían los frailes expulsados de sus doctrinas? ¿Con qué se mantendrían?[38]. Los franciscanos de Michoacán invocaron la sangre que sus mártires habían perdido por la causa de Cristo y el rey. Aquellos hombres santos y perfectos del pasado fueron resucitados para defender a sus hermanos de religión, que sufrían una situación completamente inimaginable doscientos años atrás. Pero ningún argumento logró su objetivo. La orden real prevaleció [39].
La secularización fue testigo de algunas demostraciones de protesta contra los soldados a cargo de ejecutarla. En Cupulac, una doctrina agustina, el capitán a cargo de su ejecución tuvo que sacar a relucir sus armas de fuego. Esta fue una de las pocas doctrinas en las cuales un fraile tuvo la iniciativa de organizar una protesta entre los indios del lugar, o, como fue descrito en un informe, intentó “la seducción” de los mismos, metáfora de carácter sexual muy apropiada para describir a un elemento feminizado, el indígena, disputado por dos facciones de hombres contendiendo por su posesión. En pago de su incitación, el fraile fue enviado prisionero a Veracruz con órdenes de ser deportado a España.
El virrey Revillagigedo no solo prestó oídos sordos a las súplicas de los regulares, sino que escribió largos y detallados informes a la corona en apoyo de la secularización, en los cuales invitaba a los frailes a retornar “a la santidad de su destino”, una frase que parecía haber sido prestada de alguna “vida ejemplar” del siglo XVII. En su proceder demostró total falta de interés por la suerte de los regulares, pero una obvia complacencia en el ejercicio de su autoridad sobre el destino de los regulares. Así, bajo el manto de la disciplina, el orden, la obediencia y el respeto, los obispos y arzobispos, con la ayuda del virrey, procedieron a poner las cédulas en efecto, usando el código de honor personal y espiritualidad de las órdenes. Y para remachar la situación, el rey prohibió cualquier demanda ante las autoridades seculares que se opusiera a la orden de secularización. El absolutismo real del siglo XVIII puso punto final a este proceso con una elocuente expresión de dominio masculino sobre sus contrincantes. En el mismo, la comunidad indígena, “el cuerpo” disputado por las facciones, ganó una relevancia que parecía haber sido olvidada por mucho tiempo. Los edictos reales reconocían los esfuerzos y el trabajo que los indios habían puesto en la construcción de enormes y extravagantes templos en el pasado y decidía que no se les podía seguir pidiendo más. De entonces en adelante, dijo el rey, esos edificios serian “suyos” --de los indígenas-- para disfrutarlos bajo la guía de “sus verdaderos pastores”. El golpe a las órdenes no podía haber sido más duro, porque envolvía acusaciones de falta de respeto a sus propias Reglas y la explotación de la mano de obra indígena. En una carta al rey, el virrey llamó a los frailes “los piojos de los pobres indios.” Esta manipulación de los sujetos indígenas por las órdenes, la iglesia, el virrey y aún la corona misma, debe estudiarse más profundamente como expresión de un juego de poder entre hombres en el cual se le pretendía dar un boleto de entrada a un nuevo elemento étnico.
Muy brevemente insinuaré el otro tópico que se presta a la indagación de cómo se jugaban los roles masculinos dentro de las órdenes mendicantes. Si retornamos a la bien conocida práctica de la alternativa creo encontraremos una rica veta de posibilidades. El plan para elegir priores y consejeros entre gachupines y criollos trató de contener un creciente sentimiento de alteridad entre los criollos y de defensa de “su” identidad entre los peninsulares. Pero, en el fondo, fue también otra manifestación de una lucha por el poder. Estaban en juego no sólo el gobierno de cada comunidad sino el de la provincia de la orden religiosa. Con un número de conventos dentro de cada provincia, cada provincia se atenía a un Prior y su Consejo de cuatro religiosos elegidos en capítulos trienales. Estos puestos estuvieron en manos de peninsulares hasta comienzos del siglo diecisiete, cuando la configuración demográfica de casi todas las órdenes comenzó a cambiar. Un número creciente de criollos ingresó a las órdenes religiosas, mientras que muchos peninsulares pasaban a las Filipinas. Algunas órdenes como la Carmelita trataron de mantener la primacía de los gachupines restringiendo el número de admisiones criollas. Otras, como la agustina, pronto se vieron colmadas de criollos.
En la orden agustina, que tomo como ejemplo, para 1627 el número de criollos, 402, contrastaba con los 43 peninsulares que se localizaron en la provincia de México. La inevitable guerra entre ambas facciones se puso en evidencia con formas de violencia personal y “orgullo étnico”, que no se circunscribía a esa provincia, ni a esa orden. Tomemos las palabras de un dominico de la provincia de Chiapas de Guatemala, en carta dirigida al rey. Alrededor de 1646, Fray Raimundo de Peramato, esgrime la pluma en ácida diatriba contra los criollos[40]. Furioso contra el rey y el Vaticano por haber aceptado la alternativa, expresa que el buen gobierno de la Provincia dominicana sólo puede alcanzarse bajo el mando de los peninsulares. El oficio de Provincial, en cuyo buen gobierno y religioso celo consistía la conservación de virtud y buen ejemplo, debía caer en sujetos de prendas y méritos de religión y prudencia. En esto se excedían “los religiosos que han pasado de España, como personas que se crían en mayor obediencia, en más rigor, estudios, y que pasaron con tanto celo a mejorarlos en tan loable empleo, como es la administración de las almas de tantos indios reducidos a nuestra Santa Fe, y reducir otros muchos, que aún no lo están, como consta de información auténtica”. Dadas las circunstancias, hasta entonces no había habido religiosos criollos en el dicho oficio, “porque aunque sea tolerable haya algunos priores criollos, como los hay, no lo será, sean Provinciales, habiéndose de conservar la dicha provincia en la religión y observancia que hoy tiene”. En su opinión los factores que conspiraban contra los criollos eran de carácter y crianza:
“Los criollos nacidos en ellas, es gente sumamente flaca, de poco vigor para la virtud, y rigor que profesa el estado religioso, de menos fondo y gravedad, dados mucho al ocio. Y muy inclinados atener regalo y comodidades temporales, sin que les cueste trabajo, ni diligencia mucha; y porque esto, a quienes no tienen muy preferentes las obligaciones de su instituto, les es fácil en las religiones que tienen a su cargo doctrinas de Indios. Nada desean más los deudos y padres que versus hijos en dichas religiones, y según se experimenta, no parece ser otro el motivo con que los más toman el hábito en ellas”.
¿Cómo podía confiarse en gentes con esas cualidades y que profesaban sin convicción?
La riqueza y utilidad de las Indias consistía en que continuamente pasaran de España personas que descubran y beneficien minas, asistan a las granjerías de ganado, comercio, tratos y contratos, etc., “por ser rarísimo el criollo que asiste a nada de esto, ni sea para ello...”. Si les faltase el pasar españoles, las Indias serían la más desventurada y pobre tierra del mundo[41]. Esa auto percepción de superioridad mantuvo a los gachupines en actitud de constante defensiva dentro de las órdenes, atizando las más increíbles luchas por el poder dentro de las mismas.
Dentro de la orden agustina apareció un poderoso grupo de criollos hacia 1630 que crearon un sistema de dominación bajo la dirección de un llamado “monarca”[42]. Esta fue la respuesta de los criollos cuando tuvieron la oportunidad de capturar el poder, aunque hubo “monarcas” peninsulares. En cualquier caso, el trasfondo fue el deseo de poder. El “monarca” usualmente provenía de una familia criolla de distinción, se reelegía frecuentemente y jugaba el papel de patrón distribuyendo regalos y prebendas, no sólo entre miembros de su orden sino entre las autoridades reales. La actuación del “monarca” no tuvo nada de ejemplar; usualmente era la antítesis del modelo de perfección religiosa pintado en las crónicas y sermones fúnebres. El monarca silenciaba a sus enemigos enviándolos a localidades remotas, y distribuía oficios en subastas abiertas entre sus colaboradores durante las elecciones trienales. El ascetismo, la oración, la renuncia a los placeres del mundo, no eran tópicos de ninguna vigencia en este mercado de poder personal, uno de cuyos objetivos era la eliminación total de los gachupines en los asuntos de la orden.
En el tercer cuarto del siglo XVII llegó a la Nueva España un pequeño grupo de agustinos peninsulares (con algunos canarios) que reforzaron la pequeña cuadrilla residente en la capital. Entre sus propósitos estaban los de restaurar la alternativa y hacer obedecer las ordenes reales en cuanto a la misma. La petulancia de la facción criolla era tal que en 1666 el provincial Fray Hernando de Sosa, criollo y monarca de turno, decidió ignorar la real orden de restaurar la alternativa. En esta decisión contaba con el apoyo del virrey y la Audiencia, que a posteriori, decidió que desde 1660 la alternativa se había legítimamente suspendido por falta de peninsulares[43]. Con mucho esfuerzo de parte de los peninsulares y apoyo real y del Vaticano, la alternativa fue restaurada en 1670 con sólo once peninsulares en disposición de acceder a puestos de gobierno, contra los 90 criollos con ese derecho. Contando con el apoyo de un visitador real, el sistema funcionó por once años más, pero entre 1681 y 1705, el poderoso, Diego Velázquez de la Cadena, miembro de una familia con títulos de nobleza, restauró el poder del monarca en su persona. Para la elección de 1684, compró 92 de 101 votos, y en 1687 “vendió” el puesto de provincial por 10.000 pesos a un individuo cuyas manipulaciones entre los agustinos eran bien conocidas en la ciudad. La única oposición a estos hombres la encarnó un gachupín reformista, Fray José Sicardo, que defendió su causa con una pasión obsesionada. Irónicamente, fue uno de los más ardientes defensores de la beatificación de un agustino criollo y mártir del Japón, Fray Bartolomé Gutiérrez, de quien escribió una biografía. Se podía escribir hagiografía en medio de luchas que hablaban más de pasiones humanas que angélicas[44]. Sicardo fue descrito como un hombre de “disposición ardiente” y tuvo que dejar la provincia en 1684 bajo acusaciones de apostasía y excomunión fabricadas por sus hermanos en religión. Aunque se lograron algunas leves mejoras en este sistema bajo el patronato del estricto arzobispo Francisco Aguiar y Seijas, que permitió que 45 peninsulares estuvieran ya en México para 1700, el sistema de monarquía continuó en el siglo XVIII. Y esta no fue su única mácula. A la corrupción política se añadían representaciones teatrales dentro de los conventos y fiestas de cumpleaños para los monarcas, en las cuales se presentaban los bastardos de algunos frailes sin empacho alguno. La provincia agustina de Michoacán también estuvo profundamente afectada por desordenes similares, y a principios del siglo XVII, entre los dominicos de Puebla, las elecciones habían degenerado en luchas abiertas en las que algunos padres pedían votos para sus facciones, como declaró un testigo: “Que le consta de cierta ciencia que Juan de Gorozpe había pedido votos y pretendido captarlos con agasajos y amenazas y que sabe haber ofrecido a cierto religioso cuyo nombre está pronto a decir quinientos pesos por votarle a su favor en una elección...”[45]. Una de las razones de acciones descritas como “sediciosas”, era el deseo de uno de los cabecillas de que se les diera Vicario de “la nación española”. En los disturbios que siguieron durante la primera década del siglo XVIII, padres “arrebatados y calientes” se trasladaron a México para argüir contra las elecciones y los electos para el convento de Puebla. Quienes trataban de poner algún orden y paz en la provincia recurrían a metáforas en la cuales la orden era representada como femenina madre sufriente que, sin embargo recibiría amorosa a los facciosos, mientras que los frailes locales eran aquellos prohijados en el vientre de la provincia. Moldes de masculinidad y feminidad eran alternados en esta representación de la lucha por el poder en la cual la provincia era siempre la madre que todos respetaban en teoría, y que como la virgen María extendía su amor a los hijos que no hacían otra cosa que comportarse como retoños difíciles de sufrir, a despecho de sus sotanas.
Y hache pongo punto no final, sino suspensivo a esta aproximación al tema. Hasta ahora se va percibiendo un mundo muy complejo en el cual alternan representaciones de masculinidad con realidades que nada tenían que ver con esos arquetipos que servía de inspiración para mantener una fe intelectual en la supervivencia de un modo de vida --la religión-- que era una de las pocas opciones que tenían los hombres de entonces. Los frailes no podían escapar de su configuración biológica, como tampoco de los elementos culturales que los inclinaban a adoptar ciertos valores como el honor en la jerarquía y nacimiento. Examinando el lenguaje de las numerosas apelaciones y contra-apelaciones, se detectan valores escondidos en el mismo que son nuestra clave para ir deshaciendo la madeja de este imaginario masculino. Por ejemplo, no se puede “injuriar” la alternativa, porque era una práctica aprobada por el Papa y a la que los frailes que se creían sus defensores le concedían una naturaleza honrosa, porque sólo la honra se podía injuriar. El concepto de que existe una honra religiosa, unívoca e irrevocable que se expresa en la conducta, ya estaba vigente en los primeros historiadores y teñía la enunciación de argumentos en todos los documentos oficiales[46]. En Puebla, los dominicos “díscolos”, en rebeldía contra sus superiores, “han quebrantado todos los reparos de la modestia y han sacudido el yugo de la obediencia; han faltado a todas las leyes de la observancia...” y al descargar sus acusaciones contra su superior “se ceban en su honra y denigran su buena fama hasta llegar a imputarle falsamente del torpísimo vicio de ebrio”[47]. Existe el desacato a los preceptos morales de la religión y a los de la observancia conventual, pero los conceptos culturales que conformaban el juicio sobre la conducta personal permanecían para definir lo que era justo o recto. ¿Qué era lo que definía la esencia o esencias de la masculinidad entre los regulares? Por el momento hay que reconocer que existían ciertas formas de crear vínculos entre los miembros de esas comunidades que reforzaban su hombría en común, que los definían como “hermanos” dentro de una familia virtual, la Orden. Hasta el tercer cuarto del siglo XVI, el número de frailes era relativamente pequeño, y la dispersión de los mismos en conventos que seguían multiplicándose en una vasta región, los obligaba a mantener una estrecha vinculación entre ellos. Pero con la llegada del siglo XVII comenzó una superabundancia de religiosos que fue minando el espíritu de orgullo en su comunidad que definitivamente tuvieron los fundadores, y fue introduciendo toda clase de corruptelas, en especial las sexuales y las de deseo de poder y dominación entre sí, sin mencionar el afán de riquezas y comodidad que comenzó a atizar la rivalidad entre las órdenes. Añádase la política real que introdujo la rivalidad con los seculares y que fue aumentando los factores que sacarían a relucir conductas eminentemente seculares y masculinas. En la escritura de las historias de las órdenes y la creación de arquetipos de hombría santa, había posiblemente, un deseo de reafirmación de comportamientos e ideales que se hacían más difíciles a diario, pero que servían para afianzar el vínculo espiritual que era necesario para la perpetuación de las órdenes y sus servicios dentro del cuerpo de la iglesia[48].
Los elementos que cimentaron una cultura masculina dentro de las órdenes son complejos, pero podemos iniciar su recuento con la asunción de misoginismo implícita en el celibato pero idealizada en metáforas femeninas como la madre iglesia y el culto espiritual de la Virgen María. A pesar de repetidas caídas, la reafirmación de la virginidad masculina es una reafirmación de la capacidad de los hombres de Dios de controlar su propia identidad biológica, esfuerzo esencialmente viril en ese contradictorio concepto. También se puede ver un cultivo de la hombría en el deseo de martirio o sacrifico personal exaltado en las biografías de los fundadores, quienes en la sumisión a los deberes de la Regla prueban como para ser varón en religión, era necesario predicar continuamente, caminar sin cansancio, vivir con lo mínimo y sufrir lo máximo. Aún a finales del siglo XVII, la hagiografía refuerza ese modelo. La biografía de Fray Antonio Margil de Jesús, predicador franciscano en olor de santidad, elogia en su vida ver renovadas “las huellas de los primitivos varones apostólicos, que con desnuda planta transitaron los ásperos caminos de estos vastísimos reynos”[49]. Seguir en la búsqueda de esas complicadas huellas culturales es nuestra tarea para el futuro.
|