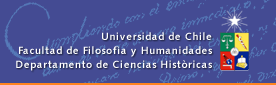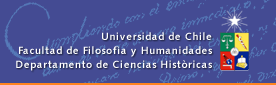|
3. El comportamiento histórico de la seguridad ciudadana como tema de debate en la sociedad chilena
|
Sin embargo, la caracterización anterior suele adolecer de una omisión importante: el análisis histórico, singular y pormenorizado del discurso hacia el delito, su prevención y control, antes de que la seguridad ciudadana se transformara en una de las “vedettes” de nuestra cotidianeidad. Es decir, cuando delincuentes y penas eran un tema de criminólogos y asistentes sociales, cuando se albergaban en la crónica roja de los periódicos y no en la portada dominical ni en los cinco minutos iniciales del noticiero. Postulamos aquí que profundizar en esa realidad es de la mayor importancia en el contexto actual, tanto para comprender el éxito de la instalación actual de la seguridad ciudadana como para pensar en las rutas posibles que el tema puede seguir más adelante.
Si retrocedemos a la década de 1930, parece haber dos ejes o conductos de entrada básicos para entender las visiones sobre la seguridad y la delincuencia en el Chile de la época; la idea de que la vagancia y la pobreza aumentan y que los modelos tradicionales de familia y moralidad estaban en decadencia. En el decenio 1930-1940, las grandes causas apuntadas de la criminalidad eran tres: las causas morales, de larga data en la explicación de la criminalidad popular chilena[24], las médicas, sosteniéndose que las enfermedades endémicas y hereditarias predisponían al delito, y las sociales, que apuntaban al ambiente negativo que arrastraba a la criminalidad en los sectores populares.
Las “causas morales” del delito eran casi las mismas que se habían apuntado a fines del siglo XIX y comienzos del XX: el medio ambiente “vicioso y pervertido” en que vivía un porcentaje importante del bajo pueblo chileno, donde no recibía una formación moral: familias mal constituidas, con hijos ilegítimos, padres alcohólicos, madres de dudosa moralidad sexual y niños explotados. Salvador Allende los veía como la vastísima zona de la población mal adaptada a la vida social; los “malvivientes”, quienes eran “una etapa de transición entre la honestidad y el delito”[25].
Junto a las anteriores, e indisolublemente ligadas a ellas --pues unas provocan las otras--, las razones de herencia anormal, las llamadas razones médicas: enfermedades venéreas, alcoholismo, epilepsia y tuberculosis[26], que destruían al bajo pueblo. Ellas influían al producir individuos enfermos y predispuestos al delito.
Finalmente, las causas sociales y económicas, también estrechamente relacionadas con las anteriores. Se apuntaba principalmente a dos de ellas: el “industrialismo”, que destruía a la familia tradicional y hacía que los delitos aumentaran en el medio urbano, y la crisis económica de la década de 1930, que hizo aumentar la vagancia y la migración de grupos pobres a los sectores urbanos de la Zona Central, concentrándose en Santiago. Para 1940, Abraham Meerson calculaba 4.000 mendigos adultos para la ciudad de Santiago, y 6.000 individuos que deambulaban por la ciudad sin actividad fija[27]. En opinión de hombres como Meerson, los vagabundos eran “más perversos y viciosos que el delincuente mismo”[28]. Se consideraba que la lucha contra estos flagelos se traduciría inmediatamente en una disminución de la delincuencia[29]. El aumento de la delincuencia --especialmente de los delitos de vagancia, ebriedad, robos y homicidios-- alarmaban a las elites sociales e intelectuales; a fines de los años treinta, Chile se encontraba en una situación crítica, donde todos los índices de criminalidad y reclusión habían aumentado;
“Ello [la falta de bienestar] se debe a que nuestros trabajadores carecen por lo general de sensatez para emplear sus salarios; les gusta comprar, y no saben comprar. Esto, cuando no desperdician malamente el dinero, bebiendo o jugando. Es indispensable guiarlos; conocer la vida del trabajador y su familia; aconsejarlos sobre sus gastos; intervenir en las adquisiciones, y facilitarles la compra de lo que realmente necesitan... entonces, y solo entonces, se habrá terminado con la miseria, y a la vez con el peor factor de la delincuencia chilena”[30].
Quienes reflexionaban y estudiaban el tema de la criminalidad y la seguridad, eran, en su mayoría, médicos (desde el punto de vista de las anormalidades patológicas del criminal) como el caso de Salvador Allende, y estudiantes de derecho y abogados. También se hacían presentes las informaciones originadas en el trabajo de las visitadoras sociales. Al respecto, es interesante mencionar que en la década de 1930 comenzó en Chile la labor de servicio social profesional, y su asistencia al poder Judicial y al servicio de prisiones. Según la memoria de prueba de Renato Fuentealba, la primera escuela de Servicio Social chilena se creó en 1925, bajo la influencia de profesionales belgas[31]. En 1930 se creó Servicio Social de Prisiones, cuya tarea era colaborar con el poder judicial[32]. Allí su tarea sería, por una parte, colaborar en la readaptación del reo, y por otra, ayudar a las familias de los presos y a las víctimas de delitos. Ello a través de encuestas, elaboración de diagnósticos y redacción de informes a presentar al juez[33]. Era una época en la que la sociología, como ciencia social, aun no ingresaba y en la cual los grandes referentes intelectuales eran los estudios europeos de criminología, en las escuelas de Lombroso (ya algo pasado de moda, pero aun citada), Ingenieros y Tarde.
Las alternativas de solución que se planteaban también apuntaban a los ámbitos de la educación para la moralidad y la salud. Se consideraba que el vínculo matrimonial, los buenos valores familiares y la ocupación disminuían exitosamente la criminalidad.
Abraham Meerson apuntaba al valor del matrimonio, como una alternativa que si no solucionaría, al menos disminuiría el impulso delictivo. El matrimonio, aunque no funcionara de manera definitiva, era considerado un buen elemento para detener la perversión “pues obra como elemento inhibitorio en la delincuencia en general”[34] y “este es la repugnancia que tienen todos los delincuentes por el matrimonio; éstos, en su vida llena de azares, prefieren estar libres de todo lazo familiar”[35]. El raciocinio también valía para el caso de las mujeres solteras: su vida más libre, especialmente si trabajaban en fábricas y talleres, las aproximaba al alcohol y el delito[36]. Por ejemplo, afirma este autor, la viuda se distingue en los delitos económicos; eso se explica por su situación desvalida y su necesidad de mantener el hogar, situaciones que la aproximaban al delito[37].
También el alcoholismo recibió una fuerte atención. Junto al vago, el ebrio pobre y urbano era la otra gran amenaza a la vida y la seguridad. En el Chile de los años treinta, había una cantina por cada 193 habitantes, y se destacaba que la mayor parte de los delitos de sangre, como homicidios, uxoricidios y parricidios, se cometían bajo la influencia del alcohol. También la violencia entre conocidos y al interior de la familia --lo que hoy llamaríamos la violencia doméstica-- tenía en la ebriedad su principal causa [38].
Estas interpretaciones estuvieron en la base de las políticas privadas y públicas para enfrentar el delito desde 1940 en adelante. Mientras el enfoque psicopatológico del delito perdió importancia hasta prácticamente desaparecer, lo que podríamos llamar una interpretación social-disciplinaria adquirió cada vez mayor fuerza. Aunque no se refieren específicamente al tema de la inseguridad y la delincuencia, los estudios de Karin Rosemblatt sobre la política familiar del llamado Estado de Compromiso son altamente coherentes con las denuncias y visiones que hemos tratado aquí. El matrimonio y la familia constituida formalmente son vistos como una manera de estabilizar la muy alta movilidad del obrero soltero, y de disminuir su tendencia a los vicios que, para las compañías mineras, era tan amenazante laboralmente como lo era para quienes temían sus delitos:
“... las compañías sintieron la necesidad de inculcarle al hombre un sentido de responsabilidad por su familia e intentaron apartarlo de “vicios”, como el alcohol y el juego, que lo alejaban de sus familiares y lo hacían malgastar su jornal. Para esta tarea, las empresas contrataron visitadoras sociales, cuya misión moralizadora empezaba en la familia y terminaba por formar un trabajador disciplinado”[39].
Asimismo, el Estado también asumió esa postura moralizadora y represiva en relación a los grupos populares, especialmente obreros. El médico Salvador Allende, como Ministro de Salubridad, Previsión y Asistencia Social del gobierno de Pedro Aguirre Cerda, fue uno de los principales promotores de la política de incorporación y bienestar de los sectores populares durante dicho gobierno. En su obra más conocida sobre el tema, Allende se refirió a la mortalidad infantil, la ilegitimidad y las enfermedades como una traba importantísima al desarrollo y la integración a la vida ciudadana de los más pobres [40]. Como apunta Rosemblatt, el problema de la salud era para él un problema de seguridad nacional, y “el razonamiento de Allende era parte del sentido común de la época, y, por lo tanto, es difícil determinar si él fue el autor inicial de esa formulación”[41].
También, debido a la alarma producida por el delito, veremos proponer medidas de castigo que intentaban soluciones más acordes con el enfoque social-disciplinario ya mencionado. Adolfo Ibáñez, por ejemplo, propuso en 1940 medidas como las siguientes:
-
Justicia severa y rápida.
-
“Prisión siempre con trabajo”, aconsejando “entregar a los reos a una sección del Ejército, que los vigile, los distribuya, los haga trabajar disciplinadamente y los controle en reclusión severa, pero sin crueldad ni envilecimiento”.
-
“Control efectivo, estricto, del juego y la crónica roja”.
-
Trabajo patronal para estabilizar a los obreros, atención a niños abandonados y una educación sólida[42].
La “lucha contra la delincuencia” era una lucha contra los factores económicos y culturales que la hacían aumentar en los sectores más pobres. Y, en una continuidad muy relevante con el presente, el problema de la criminalidad era mayoritariamente de las clases populares urbanas. Tal como en la actualidad, se subrayaba muy poco un fenómeno paralelo al anterior. Se trata de la impunidad de las clases altas, expresada en la sensación de que los criminales ricos (aun los más violentos) no son castigados en Chile.
También como hoy, dichos casos (escasos) tienen una amplia repercusión mediática. Desde comienzos de siglo hasta los años treinta, se registraron en Chile sonados casos de homicidios, y especialmente uxoricidios, cometidos por hombres de la oligarquía. La prensa les dio una amplia cobertura y se trasformaron, en importante medida, en casos utilizados políticamente, que sirvieron para denunciar las marcadas diferencias sociales en Chile. Varios de ellos[43] fueron polémicos en el más preciso sentido del término; levantaron encendidas proclamas a favor y en contra de los culpables en los periódicos, los magazines, los partidos políticos, los grupos de avanzada social --como las primeras asociaciones feministas-- y la Iglesia.
En especial, hay que mencionar el asesinato de Rebeca Larraín Echeverría, a manos de su esposo Roberto Barceló. El hechor era un destacado gentleman y miembro de la milicia republicana alessandrista. El crimen desató una fuerte campaña pública, donde el eco de los casos anteriores y la intervención de la escritora Inés Echeverría (“Iris”), madre de la víctima (y feminista y alessandrista reconocida) pesaron en una decisión sin precedentes en la historia de Chile; en 1936, Roberto Barceló fue condenado a muerte y fusilado. Por primera y acaso última vez en la historia reciente, un miembro de la oligarquía nacional recibía la pena de muerte por un delito común. El hecho causó estupor en la sociedad chilena, y estuvo sometido a una fuerte incredulidad:
“… según el “Heraldos de Reformación”, folleto del Servicio de Prisiones que cuenta los fusilamientos de la Penitenciaría, costó calmar a los presos después de la ejecución, pues, según ellos, se había llevado a cabo un simulacro en que se usaron sólo balas de fogueo, y que Barceló se había hecho el muerto, que lo habían colocado en un ataúd mal cerrado y llevado al extranjero, "pues él era hombre pudiente y sólo a los humildes se les fusilaba”[44].
Hay que indicar que estos casos fueron una bandera de lucha para dos denuncias centrales: la corrupción y decadencia de la aristocracia decimonónica chilena, y la ineficacia de los aparatos de Justicia, que castigaban al pobre y dejaban en la impunidad a los poderosos. En esos casos, los culpables fueron vistos como productos negativos de las rancias familias chilenas: jóvenes calaveras, dispendiosos y de baja moralidad, que cometieron crímenes violentos contra víctimas indefensas. No fue una casualidad que el fusilamiento de Barceló ocurriese en el gobierno de Alessandri. Y si en las décadas futuras la denuncia a la “aristocracia en decadencia” disminuyó, la percepción de que la Justicia no castigaba a las clases altas siguió vigente.
La idea de que la transformación de Chile en una sociedad urbana y de las desigualdades y desconfianzas que estimularían un alza de los delitos fue desarrollada por Jorge Ahumada y otros intelectuales. Complejizaban así las opiniones previas. Para Ahumada, Chile era un país aun lleno de “resabios feudales”, donde el pueblo estaba acostumbrado a que los poderosos manejasen la ley a su arbitrio y, por lo tanto, donde los ciudadanos estaban siempre dispuestos a burlar a la ley a su favor:
“Chile no se caracteriza por el respeto a las normas de conducta social establecidas en leyes, reglamentos y tradiciones. El sometimiento al mandato envuelto en todas estas expresiones de la voluntad de la mayoría parece ser, según el entender de cada cual, algo a lo que sólo los demás están obligados. La noción de ser privilegiado frente a la ley de la que se provee cada chileno, la facilidad con que se evaden los castigos a que están sujetos los infractores, la filosofía caritativa que inspiró a los legisladores y la total despreocupación por la formación de una ética cívica en la escuela, el liceo y la universidad, constituyen explicaciones satisfactorias de por qué las transgresiones se registran con la misma frecuencia en cosas importantes de la vida que en las cosas nimias”[45].
Por otra parte, y dentro de la misma crítica, se involucró a la prensa; Israel Drapkin, destacado criminólogo de la época, se dolía de la inexactitud de la prensa, que alarmaba a la población con su crónica roja sensacionalista, y editoriales sin mayor fundamento en sus afirmaciones sobre la delincuencia. Para él, la prensa era uno de los principales fundamentos de la democracia y de la educación ciudadana, pero ¿qué ocurre si la prensa escribe y opina con poca seriedad? En su obra Prensa y Criminalidad, Drapkin ejemplificaba esa situación:
“… con relativa frecuencia se citan en los editoriales las cifras referentes al volumen de nuestra criminalidad. Ello no tendría nada de particular y hasta resultaría útil, si no se modificara el sentido de las cifras que se comentan. Sabemos que estadísticamente se ha establecido que durante el año 1953 fueron detenidos en el país 477.482 ciudadanos... [lo que equivalía a un 7, 76% de la población chilena] ... Basados en estas cifras hubo editoriales que clamaban por un mayor rigor en la aplicación de medidas represivas, en atención al tremendo número de ‘delincuentes’ que indican estas estadísticas. En brillante pirotecnia se dilataban estos editoriales en argumentaciones sobre la impunidad del delito, la necesidad de mayor severidad en las penas e incrementar las fuerzas policiales. Con esto se logra crear un clima de alarma y desconcierto que en forma alguna contribuye a la solución racional del problema”.
Drapkin apuntaba que “de ellos, sólo 37.452 sujetos fueron detenidos por crímenes y simples delitos, lo que equivale a un 7, 84% del número total de aprehendidos. ¿Es así como algunos diarios entienden la tan defendida libertad de prensa?”[46]. Asimismo, se refería a los continuos editoriales en contra de la libertad condicional:
“deseamos mencionar como en casi todos ellos se combate esta institución penal con un entusiasmo y una perseverancia que sólo encuentran parangón en la carencia de documentación seria y la apriorística argumentación que esgrimen sus redactores. Jamás recordamos haber encontrado la cita de una sola cifra estadística o la opinión de un magistrado, de un penalista u otro experto”[47].
Julio Peña, abogado del Servicio de Prisiones, también hizo énfasis en dicho punto, las contradicciones en cuanto a la opinión sobre la delincuencia, que es índice de la falta de estudios sistemáticos: “no existe todavía en la realidad chilena un conocimiento exacto del problema”, sostenía don Julio Phillippi al inaugurar las Cuartas Jornadas de Ciencias penales, que organizara el Instituto de Ciencias Penales. Y agregaba: “ello ha conducido a que, en no pocas ocasiones, a presentar un cuadro deformado de esa realidad al exagerarse su gravedad o al no concederle la importancia que correspondía”[48].
Para autores como Drapkin y Ahumada, así como para los especialistas en el tema de la delincuencia infantil que veremos en el punto siguiente, la solución estaba en la educación del pueblo, en disminuir las penas carcelarias y en la creación de otro tipo de castigos, como los trabajos obligatorios.
La década de 1950 fue, además, un período en que se estructuraron legislaciones expresas de control hacia los grupos --y no sólo los individuos-- considerados de alta peligrosidad social. La Ley Nº 11.625 de Estados Antisociales, aprobada el 4 de octubre de 1954, nació como iniciativa del gobierno de Gabriel González Videla (1946-1952), y fue aprobada en el segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo (1952-1958). Es un excelente reflejo de una cúpula gobernante que había decidido tomar medidas más directas y acordes con el pensamiento de la época al respecto.
Con el propósito de detener el delito del robo con violencia en las personas[49], se tomaron medidas contra grupos que, tarde o temprano, estarían condenados a incurrir en tal situación. Se aborda por primera vez en Chile, y de manera integral, el tema de los ‘estados antisociales’, entendidos como “situaciones por las que atraviesan determinadas personas, que constituyen, realmente, un peligro para la sociedad y que son, por así decirlo, el caldo de cultivo de delincuentes, de gente que más tarde ha de cometer delitos”[50]. Los penalizados eran los homosexuales, los toxicómanos, los vagos, los ebrios, los que falseasen su identidad y aquellos que ya habían sido condenados y se encontraban en situaciones sospechosas, como poseer bienes cuyo origen no pudiesen justificar claramente. Además, la ley contenía reformas al proceso penal que agilizaban la condena de los culpables.
Esta ley, en cierta manera, recogía las ideas que ya circulaban en las elites de la época; más que recluidos en las cárceles tradicionales, este tipo de infractores debían ser condenados a trabajos forzados o a ausentarse de sus lugares de residencia habitual. El artículo 3° determinaba las “medidas de seguridad”:
-
Internación en casa de trabajo agrícola, que no exceda los cinco años.
-
Internación curativa en establecimientos adecuados por “tiempo absolutamente indeterminado”.
-
Obligación de declarar domicilio o de residir obligatoriamente en un lugar determinado por un tiempo que no podrá exceder a cinco años.
-
Prohibición de residir en lugar o región determinados por un plazo no superior a cinco años.
-
Sujeción a vigilancia del Patronato de Reos por un tiempo no superior a cinco años.
-
Caución de conducta por un tiempo que no podrá exceder a cinco años.
-
Multa de quinientos a cincuenta mil pesos e incautación de dinero y efectos.
Por lo tanto, la Ley de Estados Antisociales tenía dos objetivos: prevenir penalizando aquellas conductas sociales que se consideraban de hecho como un delito, y por otro, agilizar la denuncia y el castigo del robo callejero con violencia, que alarmaba a la opinión pública: “así no volverá a suceder lo que muchas veces hemos visto: que los transeúntes no se atreven a oponerse al que está cometiendo estos delitos, por no caer en alguna responsabilidad penal. Se castiga como delito consumado la tentativa de estos atentados contra las personas”[51].
Es decir, la ley declaraba expresamente que el Estado chileno había decidido tomar una posición dura contra los grupos de peligrosidad social: homosexuales, adictos, vagos y reincidentes, que fueron así considerados delincuentes per se, aunque no se los sorprendiese en comisión flagrante de delito. Esta ley, derogada formalmente sólo en 1994[52], es quizás el mejor ejemplo de la mezcla de moralización y temor, de represión e intento de modernización que caracterizó a la preocupación por la seguridad ciudadana en el período.
El reemplazo por la violencia política
¿Qué ocurrió después de los años cincuenta? A nivel exploratorio y en una hipótesis que debe investigarse con mayor acuciosidad y profundidad, entre los años sesenta y los ochenta, la delincuencia “pura” parece haber pasado a un remoto segundo plano. Hablar de “seguridad” se transformó, para los sectores derechistas y luego para los partidarios de la Dictadura, en hablar de “seguridad interior del Estado”, es decir, de la amenaza y el necesario control a los elementos subversivos. Asimismo, hablar de “seguridad” para los sectores de izquierda y centro --los opositores a ella-- se refirió a la represión contra los sectores populares y de izquierda. La delincuencia, aparentemente, no fue para los chilenos una de sus grandes preocupaciones. Pareció haber en Chile, durante muy largo tiempo, situaciones y personas mucho peores y más peligrosas que los asaltantes, los borrachos o los niños vagos que robaban en las calles.
En estas páginas no profundizaremos en el carácter específicamente político de este tipo de violencia, es decir, en las coyunturas o continuos histórico-políticos de fondo que la han provocado; ello excedería y desbordaría nuestro tema. La violencia política nos interesa aquí como problema que progresivamente afectó al sentimiento de seguridad de una sociedad, como miedo a las multitudes desbordadas y a los pobres, y como percepción de un gobierno ineficiente a la hora de manejar esos peligros generales.
Postulamos entonces que la violencia delictual reapareció recién como un tema académica y políticamente importante en la década de 1980. Lentamente, de manera subyacente en estudios cuyo sujeto de estudio central no era la delincuencia ni su “alza” (o “baja”), empezaron a aparecer los delincuentes o potenciales delincuentes populares como una amenaza creciente. Entre estos estudios, es en especial destacable el trabajo realizado por SUR Profesionales, con sus textos sobre la violencia en Chile desde 1947 hasta la década de los ochenta. El trabajo de Gabriel Salazar, basado en la teoría de la emergencia o estallidos de violencia popular continuos en la vida política chilena[53], es un compendio de los hechos de violencia política popular (VPP) en dicho período. Asimismo, el trabajo de Martínez, Tironi y Weinstein revisa la discusión en torno al origen de la violencia popular en Chile, especialmente en el caso de Santiago. En un trabajo de encuesta, detectaron que los índices de agresividad contenida y expresada por los sectores pobres eran altos. Con respecto a comportamientos delictuales, se destaca que:
“Más de un tercio de los encuestados se mostró parcial o totalmente de acuerdo con la afirmación de que “cuando uno no tiene a quien recurrir, no queda otra que hacerse justicia con las propias manos’; vale decir, se mostró partidario del uso de la fuerza en situaciones de impotencia. A su vez, también un tercio se proyectó favorablemente a su empleo (“yo estoy contra la violencia, pero comprendo a los jóvenes que la usan”) ... Llama la atención también que, ante una pregunta donde se pide a los encuestados definirse expresamente ante la legitimidad de un padre para asaltar un supermercado en día de protesta con el fin de alimentar a sus hijos, sólo un quinto juzga esa situación como delictual, más de la mitad la estima una conducta comprensible, y más del 16 por ciento de los encuestados declara que ese acto corresponde a un imperativo moral (“es lo que todo padre debe hacer”)”[54].
Junto a ello, “el joven delincuente”, como amenaza a la paz social, empezó a perfilarse con fuerza como un interesante (y antes abandonado) sujeto de estudio sociológico en el Chile que se asomaba dificultosamente a la democracia. No nos encontramos ya con la definición sólo de “menores en situación irregular”, con “el niño vago y en peligro” como ocurría en décadas pasadas; el joven delincuente se transformó en un personaje bastante más definido y perturbador. Mencionar los estudios al respecto es una labor que rebasaría ampliamente este trabajo, pero en resumen, podemos afirmar que se manejó un enfoque y una imagen común a la mayoría de ellos: se trataba de un joven escéptico ante la política, la ley y el respeto a la autoridad. Venía de las poblaciones marginales, no tenía, o no creía tener, un futuro auspicioso y muy a menudo consumía drogas; especialmente una nueva, la pasta base de cocaína, lo que lo volvía impredecible y violento con suma facilidad. Se trataba, para algunos intelectuales, de los hijos bastardos y no amados de la dictadura:
“la sociedad chilena post autoritaria ha comenzado a tomar conciencia de que la realidad juvenil, sobre todo en las áreas urbanas marginalizadas, se ha vuelto problemática. Y con el agravante de que son las áreas más populosas y de mayor crecimiento. La delincuencia, el alcoholismo y la drogadicción han sido la señal de alarma para que el conjunto de la sociedad, o mejor dicho los adultos, reparen en la existencia del mundo traumatizado de los jóvenes. Naturalmente, estos han sido percibidos más como una amenaza que como una llaga social. Sin embargo, son el síntoma de una realidad más compleja, que apunta hacia responsabilidades de otro tipo”[55].
Son, para quienes se han ocupado de tratar de explicarlos, el producto de casi dos décadas de represión violenta contra sus poblaciones y villas, del retroceso de las políticas sociales de salud y educación, de la inestabilidad laboral de sus padres y del abandono de sus madres. Son, a su vez, principales actores de una delincuencia considerada “sin sentido”, debido a las magras ganancias que obtienen de delitos sumamente violentos.
Ya en esas citas está presente el otro gran fenómeno nuevo de las décadas de 1980 y 1990; el aumento del narcotráfico y sus redes de corrupción anexas como un problema serio en el país. Durante años, el problema del narcotráfico fue considerado un punto lejano, una realidad de otras realidades, como la peruana y la colombiana, hablando de América Latina, y la norteamericana, saliendo de nuestro subcontinente. Al parecer, Chile mantuvo su percepción de país “a salvo” de esos flagelos, escasamente consumidor de drogas duras y, menos aun, de país de traficantes y de lavado de dinero.
A partir de los años ochenta, dicha percepción cambió. Dentro de ello, el aumento del consumo de drogas más duras, como la pasta base (PBC) y la cocaína fue visto como el más preocupante. Dice un estudio que:
“según antecedentes aportados por la Brigada de Narcóticos, habría evidencia de tráfico de PBC desde 1983 (Mass y Kirkberg, 1990). Según un estudio realizado por estos autores desde el punto de vista del sector salud, en 1984 no existía en Iquique y Arica mayor preocupación por el consumo de PBC. Sería a fines de 1985 cuando los encargados de salud mental y otros organismos de la ciudad de Arica se alertaron por los primeros indicios locales de lo que sería esta epidemia”.
Siguiendo a estos autores, a fines de 1987 se habrían detectado numerosos casos de tóxico-adicción en Iquique, mientras que en Arica el consumo masivo se consolidaba con forma epidémica. Desde esa fecha, el consumo se extendería al resto del país[56].
Como característica, tal vez más preocupante de este problema, está la “angustia” generada por el consumo de PBC. La PBC produce una satisfacción breve, seguida por estados de depresión y violenta necesidad de la droga, durante el que cualquier cosa es posible con tal de conseguir una nueva dosis. El “pastero” se transforma en un inadaptado permanente, hostil incluso a su propio medio espacial y social:
“... en la localidad del “enganchado” se disputa cierta legitimidad del consumo frente a otras identidades populares que lo sanciona y lo marginan. Es un medio social penetrado también por la amenaza policial y carcelaria. En tal contexto, la penalización pena. La sanción social aísla. Mejor no hablar de lo que es mejor no hablar. En un espacio social, urbano y popular también marcado por una historia de alzada, los pastabaseros figuran como identidades al margen extraviadas en el limbo de la “drogadicción”. Totalmente disímiles a sectores con conciencia crítica que en los ochenta desplegaron comportamientos colectivos contestatarios a condiciones de vida espantosas”[57].
Se ha hablado también de la formación de “carteles” poblacionales, donde a la delincuencia habitual chilena, de robo, asalto y “cogoteo”, se ha sumado la de los vendedores de droga, las pandillas de adictos y su violento comportamiento. En la publicación ya mencionada, encontramos el estudio antropológico titulado “Historia de vida de un vendedor de pasta base”[58]. En él, se transcribe el testimonio de vida de un poblador de 52 años. Después de una temporada en la cárcel por otros delitos, hace algunos años se integró al circuito de vendedores de droga, donde la tensión es enorme y la tarea, un producto de las necesidades cotidianas:
“Así me metí en el tráfico. Unos cuñados míos de La Legua me alumbraron, que convenía y yo, que no quería salir más a la calle, no me quedó otra. Así es que empecé a vender marihuana hace varios años, también algunas pepas, hasta que salió la pasta base. Mi señora tampoco quería, pero tuvimos que meternos; nosotros tenemos cuatro hijos...”[59].
Ha crecido también la idea de calles más peligrosas, especialmente en las grandes ciudades como Santiago. Prácticamente todas las semanas, la televisión muestra las imágenes de ladrones que asaltan --impunemente, se resalta-- en la entrada de estaciones de metro y calles céntricas. En este renglón, el comercio informal callejero creciente tiene importancia. El comerciante ambulante es visto como un ladrón en potencia o, al menos, como un “amigo de los delincuentes”, y está en permanente conflicto con el gobierno municipal y los carabineros.
Un buen ejemplo de este tipo de percepciones se encuentra en el “Informe sobre la Decencia”, publicado en 1996. A partir de un trabajo de recopilación y análisis de testimonios de hombres y mujeres que trabajan de manera formal e informal en el Gran Santiago, se plantea la hipótesis de una “cultura de la pobreza” y una “cultura de la decencia”; ésta última diferenciaría dentro de los mismos sectores pobres a aquellos que se consideran no marginales, sino miembros honestos y respetables de la sociedad. El estudio planta que, dentro de grupos como los comerciantes ambulantes, la represión de que son objeto llevaría a que rápidamente sean “tentados” a dejar de ser “decentes”; son tratados como delincuentes por la policía y por la municipalidad. Entre ellos, es poderosa la denuncia de ser mal vistos por la sociedad, ser confundidos con los delincuentes y ser perseguidos por las autoridades:
“… el principal problema de esta imagen que la sociedad tiene de ellos es el de la represión consecuente, y personifican ambas dimensiones claramente en el alcalde de Santiago. No lo ven como un problema legislativo nacional, sino local. A su vez, su relación cotidiana de lucha con la sociedad se expresa en el lenguaje de violencia con que describen su relación con la policía: debido al maltrato que han recibido de carabineros, afirman odiarlos, y cuentan que se alegran cuando uno de ellos muere en un atentado. No es solamente el hecho de que los lleven presos les cobren multas, sino que los golpeen hasta dejarlos con hematomas, coimeen, o bien que los carguen con mercadería que no les pertenecen”[60].
Tampoco confían en los beneficios estatales. Se acumulan los testimonios en contra del manejo de los subsidios habitacionales, único beneficio considerado realmente importante. En todo caso, afirman, “sólo van a obtener beneficios los que se “mueven”: si no, de ningún modo se consigue la ayuda”[61].
En resumen, podemos advertir en esta somera revisión que es la gente de la calle y los adictos de diverso tipo quienes han sido la suma de los miedos y el objeto de las políticas de seguridad en las ciudades chilenas del siglo XX. Las causas y las soluciones han variado; desde el diagnóstico moral al diagnóstico sociológico, desde la crisis provocada por la misma urbanización hasta la crisis provocada por la dictadura, y luego por la democracia y sus faltas de sentido. Como una constante, la hipótesis de víctimas/victimarios ha seguido vigente.
|